Las universidades en la Argentina: una brevísima historia
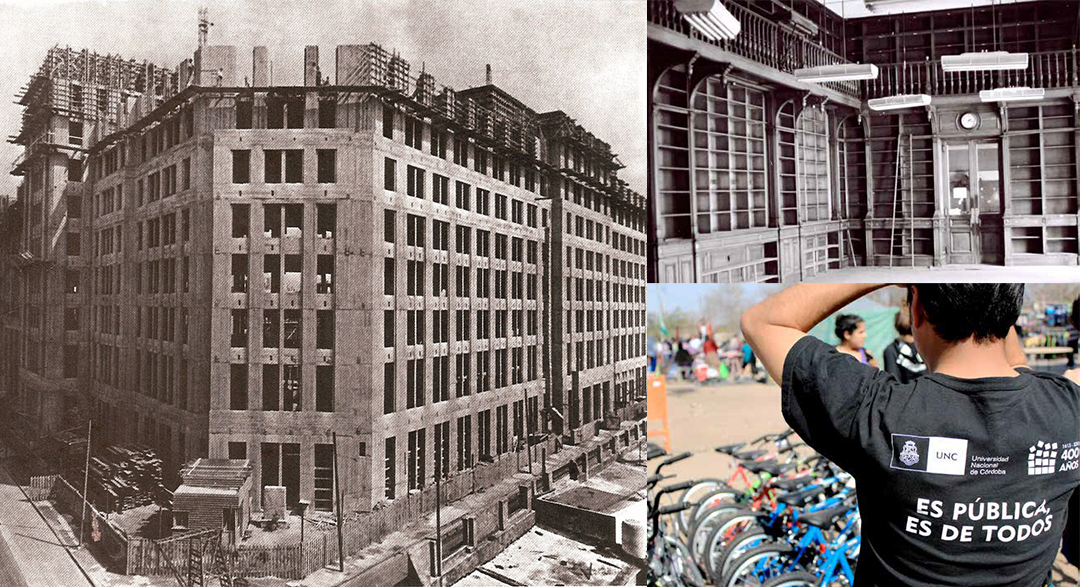
Con los antecedentes de la fundación de una casa altos estudios en Córdoba en el siglo XVII y la creación de la Universidad de Buenos Aires tras la guerra por la independencia, la Argentina tiene una rica tradición universitaria que no estuvo ajena al derrotero político, económico y social del país y que incluye la fundamental reforma de 1918. Sin embargo, subsisten algunas cuentas pendientes.
Los orígenes
En 1613, el Colegio Máximo que habían fundado los jesuitas unos años antes en la ciudad de Córdoba comenzó a impartir cursos superiores. Los historiadores han sostenido que este acto dio origen a la universidad más antigua del actual territorio argentino. Se trataba de una institución moldeada en el modelo medieval. Durante más de un siglo y medio se orientó casi exclusivamente a la enseñanza de la Teología. El título máximo que otorgaba, el de Doctor, estaba reservado sólo a quienes se hubiesen ordenado como sacerdotes. Luego de 1767, a raíz de la expulsión de los jesuitas, fue controlada por los franciscanos. A finales del siglo XVIII incorporó la enseñanza del Derecho.
La Universidad de Buenos Aires fue fundada dos siglos más tarde, en 1821, cuando el ciclo revolucionario había concluido. Su creación y organización fue planificada por las autoridades de la provincia en el marco de una activa reformulación de las bases del Estado local. A diferencia de la de Córdoba, la casa de altos estudios porteña se creó cuando el modelo medieval se encontraba en crisis y en proceso de disolución. Aquí, la Teología ocupó un lugar secundario. La UBA se construyó a partir de la incorporación de un conjunto de escuelas existentes en la ciudad y que habían sido fundadas desde finales del siglo XVIII para resolver problemas concretos de la vida de la comunidad porteña integrada por comerciantes, navegantes y burócratas. Las instituciones que surgieron del Protomedicato o de las Escuela de Náutica o Dibujo conformaron las bases de los Departamentos de Medicina y Ciencias Exactas que, junto a los de Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Sagradas y Jurisprudencia integraron la casa de estudios.
Las dos universidades funcionaron de manera sumamente irregular y precaria durante toda la primera mitad del siglo XIX. Fueron afectadas de manera recurrente por las guerras civiles y las luchas facciosas que signaron esta etapa de la historia argentina. Pero aun en condiciones sumamente precarias no dejaron de impartir cursos y cumplir funciones de vital importancia en la vida política e institucional de las provincias rioplatenses. En ellas se formó gran parte del personal político y burocrático de los Estados provinciales. A pesar de nuclear a un muy reducido número de alumnos, eran el lugar que los hijos de las familias de la “gente decente” pero sin fortuna elegían para preservar un sitio de privilegio en la sociedad y obtener un puesto en la estructura política que, entre otras cosas, permitía conseguir un ingreso fijo y seguro en un mundo signado por la imprevisión y la inestabilidad.
Desde mediados del siglo XIX las casas de altos estudios experimentaron, lentamente, diversas transformaciones. Los estudios modernos en el área de las Ciencias Exactas y Naturales fueron incorporados en forma progresiva. Científicos extranjeros, en particular alemanes e italianos, cumplieron en este contexto un papel fundamental. Durante la década de 1880, en el contexto de los procesos de secularización y de separación –aunque limitada– entre Iglesia y Estado, los términos de la relación entre el mundo católico y el universitario se reformularon sustantivamente. Los episodios que rodearon la presentación de la Tesis de Ramón J. Cárcano en Córdoba marcan una cesura fundamental en la historia universitaria argentina. La tesis, titulada “De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos”, fue rechazada inicialmente por los profesores cordobeses por su contradicción con los principios de la religión católica, pero luego, ante la presión del gobierno nacional, terminó siendo aceptada. Incidentes posteriores provocaron que algunas de las figuras más identificadas con el catolicismo, como José Manuel Estrada, se vieran obligadas a abandonar la universidad.
La universidad moderna
Se inició entonces en esa década la historia universitaria moderna de la Argentina. A mediados de ese decenio se sancionó también la primera ley universitaria: la ley 1597 o ley Avellaneda. En base a sus disposiciones, las casas de altos estudios reformularon sus estatutos. Las universidades quedaron divididas en facultades que gozaban de un grado alto de autonomía con respecto a la administración central formada por el rector y el Consejo Superior. Los órganos de gobierno de las facultades, denominados por lo general Academias, estaban integrados por 15 miembros. Los profesores solo conformaban una tercera parte de los académicos. El resto estaba integrado por figuras representativas de la vida pública, política o profesional. El propósito de esta disposición era evitar que la universidad quedase presa del interés corporativo del cuerpo de profesores. Los académicos eran vitalicios y la elección de los nuevos miembros, cuando algún puesto quedaba vacante, les estaba también reservada. Aun cuando no representaban al conjunto de la comunidad académica, los organismos que gobernaban las facultades se desenvolvían con cierta autonomía evidenciada, entre otros aspectos, en su potestad para elegir a los decanos, a los delegados al Consejo Superior y –reunidos todos en asamblea– al rector. La limitación más relevante impuesta entonces a la autonomía universitaria estaba dada por la potestad –que la ley reservó el poder ejecutivo– de elegir a los profesores titulares a partir de ternas elevadas por las mismas casas de estudios.
La ley no establecía las funciones de la universidad. A finales del siglo XIX, en un contexto en el que la fisonomía del país se modificaba aceleradamente, se definieron con claridad. La universidad se ocupaba fundamental y casi exclusivamente de la formación profesional. Era la institución que certificaba, en nombre del estado, la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Formaban médicos, abogados e ingenieros y constituían instancias centrales para el ascenso social en una sociedad signada por procesos rápidos e intensos de movilidad social. Cumplieron así un papel fundamental en la constitución de las numerosas y prósperas clases medias de la Argentina de principios del siglo XX.
Pero este modelo contó muy tempranamente con fuertes críticas y detractores. La insatisfacción con la orientación profesionalista que no contribuía a consolidar una sólida conciencia nacional, a promover el desarrollo de la ciencia o a formar adecuadamente a la clase política fue expresada de manera frecuente por las elites. Las iniciativas de cambio se estructuraron durante estos mismos años. Probablemente las más relevantes fueron la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1896 y, sobre todo, la fundación de la Universidad Nacional de La Plata en 1905, pensada originalmente para desarrollarse en base a un modelo distinto del de Buenos Aires y Córdoba. Pero las iniciativas para modificar sustantivamente el sistema a partir de estas creaciones originales tuvieron un éxito limitado. En definitiva, el profesionalismo era el resultado de la presión de las clases medias en ascenso que lo que exigían de la universidad era, sobre todo, un título profesional que hiciese realidad el sueño del ascenso social.
La estructura, el modo de funcionamiento, la administración y el gobierno de las universidades también fueron objeto tempranamente de críticas. Las casas de altos estudios estaban gobernadas por figuras que desconocían aspectos sustantivos de la enseñanza. El carácter vitalicio de los cargos chocaba con los valores democráticos y republicanos sobre los que buscaba conformarse el sistema político argentino. Los miembros de las academias tomaban disposiciones arbitrarias en muchos planos, sobre todo en lo referente a regímenes de exámenes, sistemas de regularidad o correlatividades. Los estudiantes se organizaron gremialmente a través de sus centros desde los primeros años del siglo XX. En Buenos Aires protagonizaron fuertes conflictos con las Academias, que permitieron una primera modificación de los estatutos en 1906 que suprimió el carácter vitalicio de sus integrantes y estableció que fueran electos a partir de la propuesta del cuerpo de profesores. Esta transformación amortiguó el nivel de los conflictos.
Pero, en cambio, en Córdoba, los estatutos no se modificaron. La resistencia de los académicos era aquí más sólida ya que se jugaba, entre otros aspectos, el acceso a la elite gobernante definida esencialmente por su condición doctoral. Además, era más difícil conmover a la opinión pública y movilizarla a favor de una reforma. Pero a principios de 1918, en el contexto signado por la elección del primer gobierno democrático encabezado por Hipólito Yrigoyen y por la crisis internacional desencadenada por la Primera Guerra Mundial se presentó la oportunidad. Los estudiantes cordobeses se rebelaron contra su arcaico gobierno universitario e iniciaron la gesta conocida hoy como la Reforma Universitaria. Los profesores se manifestaron incapaces de promover los cambios y la solución consistió en asegurar la participación de los estudiantes en la elección del gobierno de las casas de altos estudios. La reforma se impuso en las tres universidades nacionales y luego en las del Litoral y Tucumán, creadas sobre la base de casas de estudios provinciales en 1919 y 1921, respectivamente. Más tarde se propagó por gran parte de América latina.
El mundo de los reformistas incluyó a grupos heterogéneos animados por distintas perspectivas políticas e ideológicas. Algunos de ellos, como Deodoro Roca, autor del Manifiesto Liminar, consideraban que los cambios universitarios solo podían llevarse a cabo en un contexto signado por profundas reformas sociales. Otros, como Osvaldo Loudet, preferían insistir en las cuestiones académicas. Todos estaban convencidos de la necesidad de impulsar cambios profundos. Querían una universidad con un fuerte compromiso con la cultura, que renovase sustantivamente a su mediocre, arcaico y dogmático cuerpo profesoral y que impulsase el desarrollo de la ciencia. El balance de los resultados de la transformación reformista no fue siempre positivo. La reforma introdujo una nueva, activa, democrática y plebeya vida política y electoral en las universidades. Creó una carrera académica que posibilitó el ingreso de nuevas figuras, vinculadas muchas de ellas a las corporaciones profesionales. En alguna medida estimuló la vida científica a partir, entre otros aspectos, del desarrollo de Institutos de Investigación. Bernardo Houssay llevó a cabo las investigaciones que le permitirían obtener en 1947 el Premio Nobel de Medicina en el Instituto de Fisiología que reorganizó en la Facultad de Medicina de la UBA a partir de 1919. Pero la universidad mantuvo todavía entonces su tónica fuertemente profesionalista. La formación de profesionales liberales siguió constituyendo el eje de su función y la actividad cultural y científica no terminó de perder su carácter hasta cierto punto marginal en la vida académica durante aquellos años.
El peronismo
Con alteraciones significativas y con interrupciones provocadas por las intervenciones, entre ellas las llevadas a cabo a raíz del golpe militar de 1930, los estatutos reformistas mantuvieron su vigencia hasta finales de 1943. El golpe militar de ese año provocó nuevas intervenciones. Los sectores que hegemonizaron este gobierno rechazaban las modalidades de gestión signadas por la activa presencia estudiantil. La oposición de la comunidad académica al gobierno militar se trasladó luego a quien fuera su heredero forzado, Juan Domingo Perón. Los universitarios, junto a gran parte de las clases medias, las corporaciones empresarias y los partidos políticos tradicionales participaron de las movilizaciones de la Unión Democrática y se opusieron al ascenso de Perón a la presidencia. El primer peronismo mantuvo una actitud en principio hostil hacia la comunidad académica. Durante los años 1946 y 1947 se produjo un desplazamiento masivo de profesores a través de cesantías, algunas de ellas encubiertas bajo la figura de jubilaciones anticipadas y otras a partir de presiones explícitas o veladas. El mundo de los universitarios se quebró a partir de la división entre quienes debieron abandonar sus cargos y quienes los reemplazaron o avalaron el nuevo orden.
El peronismo impulsó un nuevo esquema legal para las universidades. Suprimió la autonomía y dispuso que los rectores fueran elegidos por el Poder Ejecutivo. La representación estudiantil en los Consejos Directivos fue limitada a un solo estudiante con voz y sin voto, elegido entre los mejores promedios del último año. El control sobre la vida universitaria fue de todos modos relativamente laxo. El gobierno procuró que las instituciones no se transformasen en focos opositores y que manifestasen orgánica y públicamente su adhesión a algunas de sus medidas más polémicas. En el ámbito de las ciencias sociales y humanidades predominó una tónica conservadora, afín a sectores católicos pero no ultramontanos como habían sido los que predominaron en 1943. En el de las Ciencias Médicas o Exactas los cambios no fueron tan notorios. El peronismo impulsó la creación de nuevas facultades en las distintas universidades. En la UBA surgieron Odontología, Arquitectura e Ingeniería a partir de divisiones de Medicina y Ciencias Exactas. A fines de la década de 1940 se dispuso la creación de la Universidad Obrera. Los intentos de revertir el profesionalismo también estuvieron en la agenda pero finalmente fueron poco consistentes.
El peronismo introdujo otras modificaciones sustantivas en la vida universitaria. Garantizó la gratuidad y durante algunos años también el ingreso directo. La universidad dejó de constituir un reducto de las elites justamente durante los años en que Perón ejerció su primera y segunda presidencia. Pero esto no impidió, entre otros aspectos, la firme oposición estudiantil. Luego del derrocamiento de Perón en 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora les otorgó un lugar de privilegio a los estudiantes, que lograron, entre otros aspectos, promover a José Luis Romero como rector de la UBA. Los años que van de 1955 a 1966 han sido recordados a menudo como una verdadera época de oro de la vida universitaria. Hoy, la perspectiva de los historiadores es mucho más cauta. La universidad recuperó su autonomía ahora en grado mucho mayor del que había gozado en la época de la Reforma, pero en un clima de fuertes tensiones políticas signadas por componentes internacionales como la Guerra Fría y por la proscripción del peronismo. En la UBA se produjo durante estos años un proceso de modernización académica y científica que tuvo como epicentro a la Facultad de Ciencias Exactas y a algunas carreras de Filosofía y Letras recientemente creadas como Sociología. Los años cincuenta presenciaron también, luego de fuertes resistencias, la creación de las universidades privadas. En julio de 1966, luego del golpe militar sucedido un mes antes, las casas de altos estudios fueron, una vez más, intervenidas. Fue, en realidad, el golpe de gracia, porque el proyecto modernizador ya estaba debilitado tiempo antes por los procesos de radicalización de vastos sectores del estudiantado y por las presiones y extorsiones permanentes de los grupos de derecha.
Dictadura y democracia
En 1966 se abrió una etapa agitada. La resistencia contra el orden militar se hizo sentir entre los estudiantes, que protagonizaron movilizaciones y protestas e intervinieron activamente en el Cordobazo de mayo de 1969. El gobierno militar propuso diversas estrategias hacia el mundo universitario. Incluso llevó a cabo un fuerte ensayo de diversificación del sistema que incluyó la creación de casi una veintena de universidades públicas en provincias y centros urbanos del interior del país. Pero no pudo acallar las protestas. En 1973 los estudiantes acompañaron la propuesta camporista que también anunció un cambio sustantivo y radical de las estructuras de la enseñanza superior. Pero esta experiencia quedó presa de los conflictos internos del peronismo. En septiembre de 1974, con la asunción de Oscar Ivanissevich, exponente de los sectores más reaccionarios del peronismo, comenzó un fuerte proceso represivo que incluyó cesantías, desapariciones y asesinatos de dirigentes universitarios. En marzo de 1976 la dictadura implementó un nuevo ordenamiento represivo que contó a los estudiantes entre sus principales víctimas.
La dictadura impuso un férreo control de la vida universitaria. Eliminó los principios relativos a la libertad académica. Obviamente también prohibió la actividad gremial y política en los claustros. Uno de los ejes de su estrategia estuvo centrado en el achicamiento de la matrícula a partir de la implementación de un sistema de examen de ingreso con cupos primero y luego a partir de la imposición de aranceles. Había medio millón de estudiantes universitarios en 1975, pero superaban apenas los cuatrocientos mil en 1983, con el agravante de que la participación del sector privado en la matrícula se incrementó durante esos años de un 10 a un 20 por ciento.
Con el retorno de la democracia, en 1983, las universidades públicas recuperaron su autonomía basada en el cogobierno y la participación de los claustros. Se afirmó el principio de la gratuidad, el ingreso abierto y la matrícula comenzó un proceso de crecimiento acelerado en el que el sector público ocupó el papel central. Pero este proceso se verificó en un contexto de fuertes restricciones financieras y luego políticas que limitaron la posibilidad de introducir cambios sustantivos. Los años ’90, inicialmente en un contexto de mayor estabilidad, presenciaron cambios más sustantivos en la configuración institucional del sistema. Se creó la Secretaría de Políticas Universitarias, se sancionó una nueva ley de educación superior, asignatura pendiente desde el retorno de la democracia y se incluyeron de manera sistemática, por primera vez, las instituciones y prácticas de la evaluación y acreditación. Los organismos internacionales financiaron nuevos proyectos y programas y su intervención fue objeto de críticas y cuestionamientos. El sistema experimentó un crecimiento en términos institucionales inéditos, expresado a partir de la creación de nuevas casas de estudio públicas y privadas que le otorgaron una nueva fisonomía: la heterogeneidad pasó a constituir una marca distintiva de la estructura universitaria argentina.
El balance actual muestra logros muy significativos pero también cuentas pendientes. La masividad constituye un aspecto notable de las transformaciones contemporáneas del sistema. La Argentina cuenta hoy con un número de estudiantes universitarios que no está muy lejos de los dos millones, mostrando así tasas de escolarización superior similares a la de países desarrollados. Sectores tradicionalmente excluidos lograron en los últimos años acceder a la universidad en parte gracias a la creación de nuevas instituciones y de políticas públicas destinadas a favorecer su inclusión. Pero al mismo tiempo, problemas estructurales de larga data sobreviven. Uno de ellos es la vigencia de tasas muy elevadas de deserción y de duración efectiva de las carreras que duplican casi lo previsto formalmente. Se trata de un sistema que creció con escasa planificación, con desniveles profundos entre instituciones y en el que el problema de la consistencia académica y científica de las prácticas que en ellas predominan sigue constituyendo un interrogante fundamental. Presencia de plantas con docentes de formación limitada, tanto científica como pedagógica, con dedicaciones simples, con escaso compromiso con la investigación, predominio en la matrícula de carreras tradicionales y profesionalistas, primacía de prácticas clientelares que entran en colisión con principios y valores académicos, son solo algunos de los problemas que presenta el sistema. Un panorama complejo que invita a celebrar logros y a pensar en estrategias y en respuestas frente a debilidades estructurales y limitaciones de larga data.
Autorxs
Pablo Buchbinder:
Licenciado y doctor en Historia, profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador independiente del CONICET y coordinador del “Programa de Historia y Memoria: 200 años de la Universidad de Buenos Aires”. Autor de diversas obras sobre historia del sistema universitario, entre ellas, historia de la Universidad de Buenos Aires.
